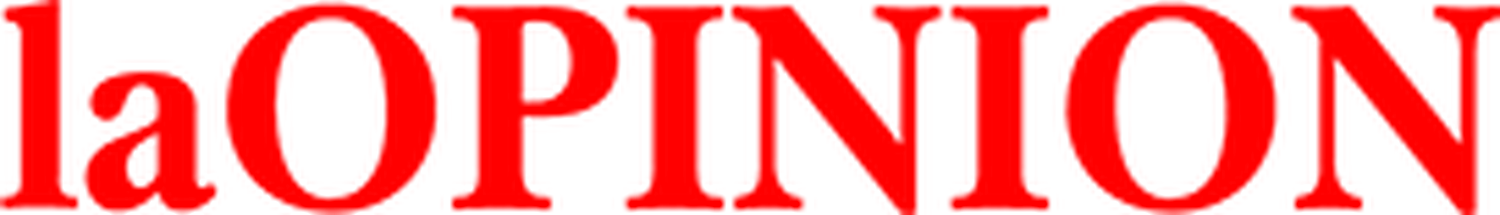El foco siempre está puesto en la tragedia y es allí donde los hechos comienzan a componer una mayor o menor trascendencia colectiva. A mayor espectacularidad, mayor repercusión. Cada día la vara está más alta y hace falta poco más que la ejecución de una víctima de robo en vivo y en directo para comenzar a satisfacer la necesidad de colectivizar y mantener distraída a la población con detalles escabrosos, conjeturas absurdas y, si es posible, exacerbando la violencia verbal y física al compás de la exigencia de pena de muerte y balas para todos.
Mientras tanto las mafias tejen, razonan, planifican, crecen, aumenta su red y recaudación, necesitan más recursos, buscan mejores ganancias y para ello escalan posiciones en una estructura a la que nadie le presta atención.
El caso del asesinato del agente Nelson Lillo vino para colmar las expectativas de un público voraz de detalles y una sociedad acostumbrada a llorar al compás de las noticias hasta que el estupor se diluye y la causa comienza a transitar a paso de tortuga la recolección de pruebas contundentes que acompañen el deseo de quienes con resignación soportan que sea la propia Justicia, las fuerzas de seguridad y el poder político quienes reconozcan su fracaso al explicar que un ladrón de la talla de Branto Ayala había violado sus beneficios de salidas transitorias durante meses para “trabajar de albañil” y no para salir a recaudar y pagar los favores que le han hecho dentro y fuera de la cárcel. Delincuentes de ese fuste no se andan con pavadas, sobre todo si necesitan mantener su status tras las rejas. Pertenecen a una clase especial de profesionales del delito y, por lo general, no asesinan a sus víctimas, no se meten con ancianos y niños, y cumplen otras reglas no escritas para no traicionar a quienes los custodian o les encomiendan trabajos.
Con estricta lógica, la familia de Nelson, y gran parte de la población, entiende que el verdadero responsable del asesinato es el juez que otorgó salidas transitorias al amparo de la ley que morigeró la pena que debía cumplir en prisión Roberto “El Zurdo” Branto Ayala. El tema es que “Tito” no es el único que gana la calle para continuar con tareas delictivas con estos privilegios. Tanto él como otros conocidos delincuentes no sólo cuentan con la vista obesa del Servicio Penitenciario, sino de la cadena de cómplices y silenciadores que componen esas mafias que ahora también habitan, permanecen y crecen en ciudades como la nuestra.
El drama es la soledad. La impotencia. El sabor amargo que se siente cuando la mayor porción de la sociedad sólo mira las consecuencias y no los hechos que las originan. Se distrae y no exige explicaciones. En este caso –luego referiremos otros– la alegría fue el resultado: “Acá lo importante es que el asesino está preso”, fue la respuesta de un funcionario político cuando se le requirieron detalles de la detención del criminal minutos después de su ingreso a la guardia del Hospital, a la que llegó con la cara desfigurada pese a las imágenes que lo mostraron sin cicatrices en el rostro a la vera del camino rural donde ya sin dudas se podría decir que “se pactó la entrega”.
Para algunos está bien que se haya “comido unas piñas”, para otros será una gran posibilidad de pedir nulidades o complicar el proceso del mismo modo en que sucederá si se comprueba que los efectivos locales desfilaron por la habitación del hospital para insultarlo y molestarlo durante los días de internación.
La versión que el propio Branto Ayala y luego su defensor oficial Alejandro Ares proporcionaron a este medio es clara: “No se lo ubica en el lugar del hecho ni hay pruebas que lo incriminen”.
¿Por qué no hay pruebas? ¿No funcionan bien las cámaras de seguridad para monitorear esa jornada, la anterior y las posteriores al asesinato?
¿Pablo Morel y Branto Ayala entraron juntos a la ciudad o llegaron en días diferentes y a guaridas distintas?
¿De quién era el auto que circulaba detrás del camión de reparto durante su recorrido? No son pocos los que vieron que un vehículo lo acompañaba desde muy cerca.
¿Por qué no hay balas y sólo casquillos en la escena del crimen? ¿Se esfumaron?
¿Por qué el poder judicial confundió a Branto Ayala hijo con su padre y dictó una orden de detención? ¿Fue sólo como estrategia de investigación o acaso hubo alguien que necesitaba ganar tiempo?
¿Por qué las decenas de testigos que estaban esa mañana en el supermercado y los alrededores no han aportado datos más concretos sobre la caída de Pablo Morel, el delincuente muerto a minutos del asalto?
¿Por qué fue posible la carrera enloquecida de un hombre mayor con casco hasta que alguien lo rescató en una moto y lo trasladó hasta un vehículo estratégicamente ubicado para esconderlo luego durante 55 horas en un lugar seguro?
¿Quiénes sabían que la operación se había complicado como para disponer de vehículos de traslado para el ahora detenido en Sierra Chica?
Las preguntas pueden seguir hasta el infinito cuando se conocen las debilidades del expediente que tiene en sus manos el Fiscal Marcelo Manso y en el que deberá enfrentarse y confrontar con la defensa del acusado, que justo está a cargo de un abogado del poder judicial que casualmente es el esposo de la fiscala Viviana Ramos, en la casa que está frente a la Fiscalía, un edificio que ya se parece a un ringside por las internas que se disputan puertas adentro. ¿Acaso la visita del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires del pasado viernes sirvió para la observación directa de los entuertos que se tejen entre empleados, secretarios, fiscales, instructores, en muchos casos con denuncias que alimentan el desquicio?
Si llega a ser cierto que la Gobernadora quiere terminar con las mafias en territorio bonaerense y que su principales alfiles, el ministro Cristian Ritondo y el Jefe de los Fiscales, Julio Conte Grand, se aprestan a desactivar, esta es una oportunidad única para que quienes tienen responsabilidades políticas abandonen el selectivo silencio que guardan para el creciente y solvente negocio de las drogas, que no bajó desde que quedó detenido “Bomba” Gallardo, otro conocido colega de Branto y amigo del tristemente famoso “Ruso” Lohrmann, atrapado el año pasado y con una excelente recompensa para quien aportó los datos de su paradero.
Necesitamos que lo que aquí se escribe cuente con el oído atento de las autoridades, porque en un pueblo chico todos sabemos quién es quién y las víctimas se cuentan por decenas. Deberían dejar de mostrarse preocupados para pasar a estar activos en la persecución de quienes a todas luces parecen contar con una buena protección y amparo.
Desde aquel cinematográfico operativo antidrogas que contó con al menos 150 efectivos, helicóperos y fuerzas de seguridad de todos los niveles a mediados de 2017 para detener a una vendedora de “merca” al menudeo que quedó en libertad a las pocas horas y que luego fue blanco de nuevos procedimientos, como si golpear la puerta de su casa fuese un acto de rutina, muchos comenzamos a observar cuán veraces resultaban estas puestas en escena que tienen protagonistas repetidos y relatos dignos de cuentos infantiles.
El foco está puesto en la sangre. Siempre. En las consecuencias irreparables. Así estamos distraídos.
Ya lo saben familias como la de Ariel Lido Gomila o la del Policía Reyna, de quien a propósito nunca se supo sobre la gran coincidencia de aquella jornada en la que, mientras asaltaban la joyería Taibo, había policías declarando en la fiscalía por ilícitos en los que estaban involucrados. El mismo día, a la misma hora y con la participación de delincuentes oriundos de ciudades vecinas.
Otras víctimas están aterradas porque los ladrones entraron a sus casas, negocios o campos con datos precisos en momentos adecuados y con buena distancia del accionar policial a la hora que organizan sus raídes delictivos. Ellos prefieren que sus nombres y apellidos no aparezcan en los medios porque en definitiva se consideran afortunados: “Se llevaron plata, nos encerraron y nos golpearon un poco, pero no nos pasó nada”. Estamos todos resignados a que siga sucediendo y marcamos en cada manzana, barrio o localidad cuáles son las zonas liberadas y elegidas.
Hay más para la lista de salvajes golpizas y saqueos que han terminado con autos o camionetas abandonados en inmediaciones de los robos. Hay muchos que han derribado sus casas en la zona rural para mudarse a la ciudad creyendo que estarán más seguros.
En Santa Lucía lo saben bien. Allí hubo reparto de zonas para llevarse dinero contante y sonante de algunos domicilios en los que contaban con certezas sobre los botines que hasta el día de hoy no se han podido esclarecer. Río Tala y Gobernador Castro también tienen sus víctimas con las mismas modalidades que otras familias de San Pedro han sido secuestradas por horas en sus propios domicilios hasta que se van con aquello que venían a buscar a pedido de quien sabe quién. No se andan con chiquitas llevando televisores, van a buscar plata y objetos de valor. Un celular para ellos es sólo un souvenir en la fiesta que han armado los que les proporcionaron los datos, los vehículos, la logística y en muchos casos el refugio para llegar unos días antes a estudiar la zona y perpetrar el ilícito con el menor margen de error posible.
Por eso la insistencia y la nota editorial que dice todo y no prueba nada que no sepan o razonen desde el poder político, el judicial y de las fuerzas de seguridad. También algunos vecinos “colaboradores” con estrechos vínculos a estos poderes cuentan con el amparo para sus pequeños grandes negocios y sus sospechosas grandes fortunas. Sí, sí: son ellos también los que ayudan cuando las situaciones apremian o aprietan en medio de una desgracia como la que se vivió el día del asesinato de Lillo. En realidad, colaboran, hacen favores y hasta prestan algún vehículo sin preguntar mucho.
Está claro que “salió mal” y que durante más de dos días hubo que poner todos los recursos para tapar a quien vino a cumplir con un trabajo simple de robo a un camión repartidor y quedó atrapado como asesino.
Ya se sabe que Morel y Branto no llegaron juntos a San Pedro, es bastante sencillo de reconstruir pero difícil de probar para el fiscal Marcelo Manso, que se aprestaba a pedir la detención del joven de Río Tala que fue señalado como el responsable de facilitar la huída de Branto en una moto que sólo vio una jovencita de 16 años a pocos metros de la esquina de Salta y Arnaldo. Ella supo desde un principio que el hombre que corría por esa cuadra, que sangraba y se sacó el casco no era un chico ágil sino una persona mayor. Desde la esquina también hay al menos un testigo que vio el rodado en el que se fue Branto y también el chofer del auto blanco que quedó manchado con sangre al ser abordado por el delincuente que huía.
Es raro a esta altura que el lector no se pregunte por qué los que son responsables de preguntar no preguntan. Al menos no se ha escuchado a funcionario alguno reclamar que se diga y se pruebe dónde estuvo Branto Ayala durante 55 horas; no hay un solo concejal de esos que se golpean el pecho por la inseguridad que esté preocupado por saber dónde está el aguantadero y de qué modo puede colaborar para que la comisión de Seguridad del cuerpo tome cartas en una causa en la que se investiga la muerte de un agente de la Policía Local, es decir de un empleado de la fuerza de seguridad de proximidad creada y entrenada en la ciudad que gobierna el intendente Cecilio Salazar. Tampoco parece muy preocupado el Fiscal General Héctor Tanús por exigirle al fiscal Manso que reconstruya las horas que pasaron entre el crimen y la persecución/entrega de Branto Ayala. Ahí es donde hay que poner todo el esfuerzo para saber quién planificó, quién aportó la logística, los vehículos y las armas con las que se movieron los asaltantes, uno muerto y el otro refugiado en una casa que no estuvo nunca en la lista de los allanamientos pese a que al menos dos personas alertaron a las autoridades sobre el paradero del prófugo.
“Hacerse el boludo” no es delito, pero silenciar, ocultar y no aportar los transforma en cómplices del asesinato de un chico de 26 años que creyó que el uniforme y la vocación le daban una oportunidad para proteger a la sociedad y llegó en un momento no calculado por los verdaderos directores de esta orquesta de delincuentes que, con antecedentes graves, deben “ganarse la vida” para seguir solventando la cadena mafiosa de corrupción que cuenta con prestigiosios integrantes: aquellos que no se manchan las manos con sangre pero reciben los dividendos de los que están acostumbrados a encargarse del trabajo sucio para subsistir de manera más o menos acomodada tras las rejas. El ladrón y probable asesino está en la cárcel. El o los que lo trajeron, le dieron los datos, las herramientas, la movilidad y el refugio están bien tranquilos porque nadie preguntó ni pregunta por ellos, que son más asesinos y ladrones que todos los demás. Esas, en buen criollo, son “Las Mafias” que están latentes y activas en nuestra ciudad. No hace falta mucha inteligencia para encontrarlas.